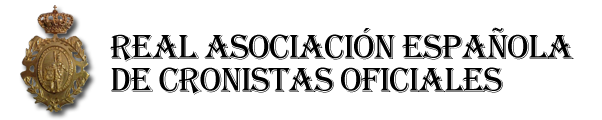PALABRAS DEL AUTOR
Deseo en primer lugar, expresar mi más sincero agradecimiento a mi muy estimada María Jesús Viguera Molins por su extraordinario prólogo y presentación, y naturalmente a todos los que nos honran con su presencia, entre los que se encuentran mi entrañable amigo el Excmo. Sr. D. Miguel Sánchez Pérez, General de la Guardia Civil, varios compañeros cronistas cordobeses y un nutrido número de amigos y familiares. Comienzo narrando en la primera parte de mi libro con un estudio exhaustivo del origen del olivo. Que se pierde en la noche del tiempo, ¿Cómo surgió? ¿Dónde? ¿Cuándo ocurrió el milagro? Preguntas que poco a poco la historia va contestando. El olivo tal como lo conocemos como: Olea Europaea, Olea africana, originaria de Arabia y Egipto, el Olea ferrúginea procedente del área Asiática y el Olea laperrini procedente de las montañas de Marruecos y de las islas de la Macarronesia. Es un árbol de copa ancha y hoja perenne que puede vivir varios siglos, que incluye reproducción y multiplicación con el (injerto, esqueje semileñoso o herbáceo, óvulos, estacas, brotes de pie y micro-propagación). Se han encontrado fósiles de hojas de olivo en depósitos del Plioceno de Mongardino, Italia; en estratos rocosos del período Paleolítico Superior (35.000 años a.C.) del Norte de África y en excavaciones de la Era de Bronce en España. Se han encontrado restos en El Garcel (Almería) y datan del Neolítico (5.000 años a.C.) La existencia del olivo se remonta a (12000 años a.C.) Según la mitología griega, el olivo surge como resultado de una competición entre Atenea, la diosa de la sabiduría, y Poseidón, el dios de los mares, en el que el ganador se convertiría en protector de una nueva ciudad de Attica y la ciudad sería llamada en honor al dios que les diera a los ciudadanos el regalo más preciado Poseidón rompió una piedra con su tridente y, junto con el agua que salía de la roca, emergió un caballo. Atenea clavó su lanza en la roca y el primer olivo apareció en las puertas de la Acrópolis. Por su valioso regalo, la ciudad declararon a Atenea ganadora y a ellos Atenienses de por vida. En las primeras olimpíadas celebradas en 776 a.C. El olivo tuvo un gran relieve en este evento. Ya que la primera antorcha olímpica fue una rama de olivo en llamas, y los ganadores recibían como premio una corona hecha de ramas de olivo, y el premio era un ánfora de aceite en los Juegos Paratenaicos. La rama del olivo aún hoy es un símbolo de paz y amistad. Las aceitunas y el aceite de oliva también tienen un significado especial para el Cristianismo. En el Libro del Génesis, una paloma entregó una rama de olivo a Noé, señalando el final del diluvio y las inundaciones. En el Libro del Éxodo, Dios le dice a Moisés cómo preparar un aceite de oliva y especias para ungir a su pueblo. En la Antigua Grecia también usaban aceite de oliva para ungir a sus reyes y sacerdotes durante las ceremonias de consagración. El olivo salvaje es originario del Asia Menor, donde es muy abundante y crece en bosques frondosos. Según De Candolle 1883 dijo que se propagó: de Siria a Grecia por Anatolia, aunque otras hipótesis indican a Egipto, Etiopía y algunas áreas de Europa como su lugar de origen. Caruso cree que el origen de su cultivo, ocurrió alrededor de 6.000 años atrás. Otros autores como Díaz, Lovera y Lovillo piensan que la especie tiene un origen híbrido; es decir, que surge por cruzamiento de varias especies próximas a él. Considerando que el lugar de origen del olivo se extendía desde el sur del Cáucaso hasta Irán, Siria y Palestina. Desde allí, se transmitió hacia Chipre y Anatolia, o desde la Isla de Creta hacia Egipto. En el siglo XVI a.C. Los Fenicios comenzaron a cultivar el olivo en las Islas Griegas, entre los siglos XII y XIV a.C., donde creció y ganó importancia en el siglo IV a.C., cuando Solón emitió decretos regulando las plantaciones de olivos. Desde el siglo VI a.C. en adelante, el olivo se maxificó por el Mediterráneo llegando a Trípoli, Túnez y la isla de Sicilia. Presto, sin embargo, sostiene que la introducción del olivo en Italia se remonta al 300 antes de la caída de Troya (1200 a.C.). Penestrello, defiende que el primer olivo fue traído a Italia durante el reinado de Lucius Tarquinius Priscus (entre 578 y 616 a.C), posiblemente desde Trípoli o Gabes (Túnez). Los romanos continuaron la expansión del olivo hacia los países que bordeaban el Mediterráneo, usándolo como un arma pacífica para que la gente se afincara en los territorios conquistados. Fue introducido en Marsella, (Francia), alrededor del 600 a.C., que disperso hacia todo el territorio galo. El olivo apareció en Cerdeña con la ocupación romana, mientras que otros dicen que fue llevado a Córcega después de la caída del Imperio Romano. El cultivo del olivo fue introducido en España durante la dominación de los fenicios (1.050 a.C.), pero no se desarrolló en extensiones notorias hasta la llegada de Scipio (212 a.C.) y el poder de Roma (45 a.C.). Después de la tercera Guerra Púnica, los olivos ocupaban una gran franja del valle de la Bética el centro y las costas del Mediterráneo de la Península Ibérica, incluyendo Portugal. Los árabes introdujeron sus propias variedades de olivo en el sur de España, e influenciaron tanto la ampliación del cultivo que los vocablos españoles aceituna y aceite, y los vocablos portugueses “azeitona” y “azeite” tienen raíces árabes. Con el descubrimiento de América, en 1492, el cultivo del olivo se extendió más allá del Mediterráneo. Los primeros olivos fueron llevados desde Sevilla a las Indias Occidentales, y luego al Continente Americano. Hacia 1560, se cultivaban olivos en México, Perú, California, Chile y Argentina. En tiempos más modernos, el olivo ha continuado extendiéndose más allá del Mediterráneo. Hoy también es cultivado en lugares tan distantes de sus orígenes como África del Sur, Australia, Japón y China. Y en la segunda parte hago un estudio a pie de árbol, de la recolección manual y tradicional de la aceituna, los distintos procesos hasta llegar a conseguir el llamado “Oro español”, Donna Lee en el Philadelphia Nws el 18 de mayo de 1988, dijo: “Elegir aceite de oliva para una buena salud y una excelente degustación”, y Gabriel, Alonso Herrera: “Que el aceite es ponzoña contra la ponzoña, alumbra las iglesias, torna de la noche día y alanza las tinieblas…” ¿Qué provisión o despensa hay buena sin aceite,…?¿Cuántas medicinas se hacen dello?… ¿Cuál ungüento casi no lo lleva? ¿En cuántas maneras de guisados entra? Y con esto hago un cálido homenaje a mis antepasados: mis bisabuelos, abuelos y por último a mí padre, y otros hombres expertos en aquellos quehaceres, con mis vivencias y junto con las enseñanzas recibidas por un amplio número de historiadores, fue lo que me sirvió para que hoy haya podido vaciar en el libro dicha experiencia y como no, a D. Manuel Moreno Navarro, responsable de Litopress Ediciones S.L., por este magnífico libro que podremos disfrutar. ¡Muchas gracias!
PRÓLOGO
Es un honor que Don Antonio Ortega Serrano, caballero de buenas letras y de gran corazón, me pidiera trazar unas líneas de presentación para este nuevo libro suyo, El Olivo, su origen y nuestro Aceite de Oliva. Hornachuelos, en cuyo título ya aparecen en mayúsculas las cuatro palabras que son la enjundia de esta notable publicación: Olivo, Aceite, Oliva. Hornachuelos, y las cuatro me interesan por sí mismas (más adelante lo comentaré) y por la forma de plantearlas su autor, que las aborda a partir de dos considerables experiencias y evidentes devociones: -1º) haber nacido en la villa de Hornachuelos (“ese Edén se encuentra en la Villa de Hornachuelos”, ha escrito Don Antonio en alguna ocasión), -y 2º) haber estado -según deduzco al leer este libro- muy en contacto vital con ese otro “Edén” que es el olivo. Además, decir ‘Hornachuelos’ es, entre otras cosas, decir ‘Olivo’, secular alianza que este libro comprueba nada más comenzar (págs. 7-14). Un libro así, que es estudio y es sentimiento, atrae enseguida al lector y con intensidad le transmite la emoción con que se ha escrito, emoción que procede de sus dos raíces, juntas: la tierra natal y la tierra feraz. El contenido es un testimonio muy bien cumplido sobre sus propuestos temas, que, tras los preliminares, tiene dos ejes principales: el histórico y el técnico. Su parte histórica recorre, en sucesivos epígrafes, los orígenes del olivo, la iniciación de su cultivo, el olivo entre el Mito y la Leyenda, el legado fenicio, la olivicultura en la época romana: la Bética, tierra de olivos y aceite, las excelencias del aceite en la Bética, el olivo y el aceite en la España árabe, el olivo en la Edad Moderna: expansión y crisis, la gran expansión del siglo XIX, y, a continuación la segunda parte, con una manera ingeniosa para contarnos el autor lo que ocurre en nuestra época: “el proceso más importante que usan los olivareros actuales para conseguir un magnífico aceite de oliva virgen: la recolección manual y tradicional de la aceituna”, manifestando al respecto su sabiduría, su experiencia y recuerdos, sus reflexiones, acumulando una Memoria olivarera, sensata y valiosísima. Y lleguemos al nombre de Hornachuelos. “Entre Sevilla y Córdoba las investigaciones han encontrado alrededor de 60 hornos en la margen izquierda del río y sólo 14 en la derecha” (p. 37 de este libro). Sí, el topónimo está relacionado con ‘horno’ (latín furnus) y con su próxima voz ‘<>hornacho’ (latín fornax; Dicc. RAE, 23ª ed.: “Agujero o concavidad que se hace en las montañas o cerros donde se cavan algunos minerales o tierras…”), y ‘hornaza’ (id.: “Horno pequeño que usan los plateros y fundidores de metales”), y su diminutivo ‘hornachuela’ (id.: ‘especie de covacha o choza’, y en su conjunto diseñando un significado relacionado con cavidades o espacios abovedados, fueran excavadas o de obra, para extracción o/y para calentar o cocer (recordemos que fornax se especificaba a veces, según su uso, como fornax balinei, fornax aeraria, fornax calcaría, etc. (horno o caldera de un baño o termas/forja/horno/horno de cal…). Lo interesante es que esta denominación latina, por la misma fuerza de su designación característica aplicada al lugar de Hornachuelos, hasta llegar tal cual a nuestros días, se mantuvo transcrita al árabe durante el período de al-Andalus, y así, en grafía árabe فرنجولش (Furnayūluš o Furnayuwiluš) aparece en la “Descripción geográfica” (Nuzhat al-muštāq) de al-Idrīsī (s. XII), que la menciona con categoría de ‘ciudad’ (madīna) en el camino Sevilla-Córdoba; también da otras pistas sobre la importancia del enclave al citar sus minas de oro y plata, dato muy conocido y comentado. Si, por mi condición de arabista, este enclave de Hornachuelos documentado en al-Andalus, me interesa, y me interesa también todo lo que representó el olivo en la vida andalusí, hasta tal punto que su más conspicuo producto comestible, el aceite, lleva etimología árabe, como también la tienen significativas palabras relacionadas con su cultivo y producción. Pero no se trata sólo de la historia… sino de lo mucho que, en tantos tiempos y lugares, el olivo significa, y con todo respeto me acerqué a su universo (historia, cultura, economía, literatura, medicina, cosmética, folklore, gastronomía…) cuando formé parte del Comisariado Científico de la Exposición «Tierras del olivo» (Jaén, Úbeda, Baeza y Baena, diciembre 2007- abril 2008). Inolvidable experiencia… el olivo… Por todo lo que hasta aquí he dicho, este admirable libro de Ortega Serrano no puede resultarme indiferente, y lo encuentro muy estimable, como también me gustan y asimismo recomiendo las otras publicaciones suyas que hasta ahora he leído: La Mezquita paso a paso y los -no menos- entrañablemente humanos Paseos por Sierra Morena. Este libro de Don Antonio Ortega Serrano ofrece expresivas ilustraciones y apoya sus contenidos en amplias y selectivas lecturas, recogida al final en varias páginas de “bibliografía consultada”. Leyéndolo, he vuelto a pensar que escribir sobre la propia tierra, sus cosas y sus gentes es una de las más nobles tareas del oficio histórico, como él sabe y lo cumple, pues, entre muchas otras dedicaciones culturales, ejerce como Cronista Oficial de la Villa de Hornachuelos.
MARÍA JESÚS VIGUERA MOLINS
Catedrática Universidad Complutense
Correspondiente de la Real Academia de Córdoba
Archivos
- Elegir el mes
- abril 2025 (35)
- marzo 2025 (444)
- febrero 2025 (350)
- enero 2025 (412)
- diciembre 2024 (392)
- noviembre 2024 (403)
- octubre 2024 (413)
- septiembre 2024 (274)
- agosto 2024 (294)
- julio 2024 (465)
- junio 2024 (457)
- mayo 2024 (481)
- abril 2024 (433)
- marzo 2024 (500)
- febrero 2024 (400)
- enero 2024 (463)
- diciembre 2023 (474)
- noviembre 2023 (463)
- octubre 2023 (461)
- septiembre 2023 (416)
- agosto 2023 (420)
- julio 2023 (410)
- junio 2023 (433)
- mayo 2023 (460)
- abril 2023 (478)
- marzo 2023 (476)
- febrero 2023 (428)
- enero 2023 (433)
- diciembre 2022 (441)
- noviembre 2022 (400)
- octubre 2022 (404)
- septiembre 2022 (421)
- agosto 2022 (413)
- julio 2022 (434)
- junio 2022 (429)
- mayo 2022 (436)
- abril 2022 (451)
- marzo 2022 (440)
- febrero 2022 (402)
- enero 2022 (402)
- diciembre 2021 (406)
- noviembre 2021 (402)
- octubre 2021 (373)
- septiembre 2021 (336)
- agosto 2021 (318)
- julio 2021 (307)
- junio 2021 (292)
- mayo 2021 (288)
- abril 2021 (264)
- marzo 2021 (274)
- febrero 2021 (266)
- enero 2021 (280)
- diciembre 2020 (300)
- noviembre 2020 (252)
- octubre 2020 (281)
- septiembre 2020 (264)
- agosto 2020 (290)
- julio 2020 (353)
- junio 2020 (375)
- mayo 2020 (428)
- abril 2020 (389)
- marzo 2020 (375)
- febrero 2020 (399)
- enero 2020 (386)
- diciembre 2019 (393)
- noviembre 2019 (472)
- octubre 2019 (392)
- septiembre 2019 (377)
- agosto 2019 (374)
- julio 2019 (451)
- junio 2019 (427)
- mayo 2019 (447)
- abril 2019 (471)
- marzo 2019 (634)
- febrero 2019 (589)
- enero 2019 (639)
- diciembre 2018 (248)
- noviembre 2018 (332)
- octubre 2018 (334)
- septiembre 2018 (200)
- agosto 2018 (157)
- julio 2018 (238)
- junio 2018 (234)
- mayo 2018 (208)
- abril 2018 (262)
- marzo 2018 (257)
- febrero 2018 (228)
- enero 2018 (333)
- diciembre 2017 (265)
- noviembre 2017 (309)
- octubre 2017 (362)
- septiembre 2017 (318)
- agosto 2017 (253)
- julio 2017 (270)
- junio 2017 (338)
- mayo 2017 (322)
- abril 2017 (301)
- marzo 2017 (355)
- febrero 2017 (378)
- enero 2017 (333)
- diciembre 2016 (439)
- noviembre 2016 (616)
- octubre 2016 (417)
- septiembre 2016 (283)
- agosto 2016 (269)
- julio 2016 (270)
- junio 2016 (390)
- mayo 2016 (420)
- abril 2016 (398)
- marzo 2016 (368)
- febrero 2016 (385)
- enero 2016 (367)
- diciembre 2015 (396)
- noviembre 2015 (328)
- octubre 2015 (364)
- septiembre 2015 (285)
- agosto 2015 (260)
- julio 2015 (281)
- junio 2015 (293)
- mayo 2015 (283)
- abril 2015 (303)
- marzo 2015 (347)
- febrero 2015 (326)
- enero 2015 (333)
- diciembre 2014 (355)
- noviembre 2014 (391)
- octubre 2014 (380)
- septiembre 2014 (226)
- agosto 2014 (177)
- julio 2014 (200)
- junio 2014 (234)
- mayo 2014 (281)
- abril 2014 (299)
- marzo 2014 (267)
- febrero 2014 (284)
- enero 2014 (244)
- diciembre 2013 (209)
- noviembre 2013 (246)
- octubre 2013 (232)
- septiembre 2013 (209)
- agosto 2013 (180)
- julio 2013 (219)
- junio 2013 (107)
- abril 2013 (1)
- enero 2013 (1)
- junio 2012 (1)
- diciembre 2011 (1)
- noviembre 2011 (4)
- marzo 2010 (2)
- febrero 2010 (1)
- marzo 2008 (105)
- febrero 2008 (67)
- enero 2008 (68)
- diciembre 2007 (48)
- noviembre 2007 (27)
- octubre 2007 (31)
- septiembre 2007 (17)
- agosto 2007 (22)
- julio 2007 (8)
- junio 2007 (5)
- mayo 2007 (22)
- abril 2007 (30)
- marzo 2007 (14)