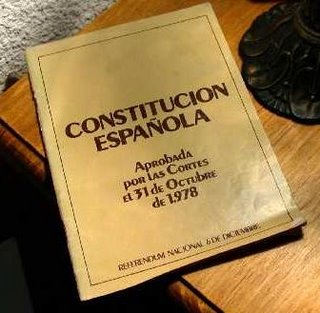
POR EDUARDO JUÁREZ VALERO, CRONISTA OFICIAL DE SAN ILDEFONSO (SEGOVIA)
Este pasado viernes ha cumplido nuestra Carta Magna treinta y cinco años de vida, alternando «vivas» y «mueras» en una proporción tan sorprendente que me ha hecho reflexionar al respecto. Uno, como habitante del Real Sitio, está experimentado en gran cantidad de asuntos políticos y populares, pactos y protestas, rebeliones y recepciones, asonadas y ayuntamientos, construcciones y, por supuesto, constituciones. Es lo que tiene vivir en esta corte de los milagros que durante siglos fue el Real Sitio. Y aunque no nos queda Rey residente ni gobierno visitante, sí permanece en todos nosotros cierta sabiduría remanente del acervo generacional que nuestros ancestros decidieron transmitirnos. Por ello, como de tantas otras cosas, en el Real Sitio también sabemos de Constituciones con mayúsculas y constituciones con minúsculas; de las miserias políticas de este país, no importa el momento en que nos hallemos, y de las miserias del pueblo, no importa el lugar en que nos encontremos.
Como bien nos recuerda casi todos los años la Sociedad Castellarnau, entre el 12 y el 14 de agosto de 1836 se produjo una mal llamada rebelión militar en el Real Sitio de importantes consecuencias para la historia del país. Fruto de la inestabilidad política y social provocada por los terribles años de la Guerra de la Independencia, del reinado de Fernando VII y el nacimiento del Estado Liberal, España había experimentado ya varias constituciones fallidas. Desde el Estatuto de Bayona, que más que constitución era imposición napoleónica, hasta el inconstitucional Estatuto Real de 1834, pasando por la famosa, celebrada y desconocida por todos Constitución de 1812, convertida en icono mediático, diríamos hoy, del mismo modo que aquella fotografía de Ernesto Guevara e, igualmente, vaciada de contenido por tanta celebración y tanto ¡Viva la Pepa!, el constitucionalismo había llegado y se había asentado en nuestro país siguiendo nuestra vieja costumbre del «si no quieres caldo, toma dos tazas».
Llegado aquel caluroso agosto de hace ahora ciento setenta y siete años, los sargentos de La Granja, liderados por Gómez, Juan Lucas y con la participación del que sería el único alcalde del Real Sitio con calle en el mismo, Antonio Carral, partieron desde sus cuarteles hasta el mismo palacio, enfrentándose a parte de la milicia y a la Guardia de Corps, acogotándolo con sus vítores a la Constitución de Cádiz y sus ¡Muera! al Estatuto Real y diversos ministros de la Reina Gobernadora Doña María Cristina, celosa guardiana de la niña Reina, Isabel II.
Durante tres largos días, el futuro político del país se dirimió en el Real Sitio, asediado por el asalto al poder de los liberales que, como en tantas ocasiones y en tantos lugares, habían pulsado la fibra sensible del grupo social más desfavorecido como camino para la consecución de sus objetivos. Bien sabían Robespierre, Marat o Lenin, por citar algunos afamados revolucionarios, de la fuerza que otorgaba el control de sans-culottes o bolcheviques. Que si los políticos actuales supieran lo que liberal significa, se cuidarían mucho de llevar a gala tan curioso adjetivo y estudiarían más historia en lugar de encargar la documentación correspondiente a los esforzados becarios.
El resultado del asalto al poder fue el inicio de un nuevo período constituyente que empezó con la sanción, una vez más, de la Constitución de 1812 y la creación, apenas un año después de la Constitución de 1837 que derogaba el Estatuto Real de 1834 y devolvía una constitución liberal al pueblo español. Esta sorprendente dinámica se perpetuó a lo largo del siglo XIX y el proceso constitucionalista español se convirtió en una suerte de reforma permanente que alumbraba constituciones al ritmo en que una gallina pone huevos: 1808, 1812, 1834, 1837, 1845, 1869 y 1876.
Todo ello, evidentemente, fructificó en un estado sin fruto, en un estado sin modelo de estado, si me permiten el juego fácil de palabras. Como consecuencia inherente, durante el siglo XX, se abandonó la senda del diálogo, y, tras el último intento constitucional del 1931, las armas establecieron un modelo que la actual Constitución destruyó, creando el imperfecto entorno de convivencia y prosperidad de mayor duración de nuestra historia reciente.
Quizás por todo ello, los últimos días, con motivo de la conmemoración de esta nuestra Constitución de 1978, he leído en algunos medios de comunicación la necesidad no ya de reformarla, sino de crear una nueva. Lo cierto es que no salgo de mi asombro. Me pregunto si algún político se habrá preguntado alguna vez para qué sirve la historia.
El proceso de creación-derogación del XIX nos enseñó que era imposible establecer un modelo de estado si no se asentaba la Constitución. La de 1978 lo está. Forma parte de nuestras vidas. Y es fácil comprobarlo: cuando los españoles asumimos algo, directamente lo olvidamos y hablamos de ello sin saber nada al respecto. No hay más que poner la televisión y escuchar durante diez minutos: dudaba un diputado el otro día de si hoy se aprobaría en el conjunto del Estado esa constitución de cuyos votantes sólo sobreviven un 21%.
La verdad, no sé qué pensarán los estadounidenses al respecto. Ellos llevan casi doscientos cincuenta años con la misma constitución a la que han enmendado de vez en cuando y fíjense Vds. lo bien que les ha ido desde entonces.
A todos ellos, políticos, representantes, periodistas, comunicadores, tertulianos, pseudo-intelectuales, educadores… un consejo: más lectura y comprensión.
Y un paseo por las calles del Real Sitio.
Fuente: http://www.eladelantado.com/

