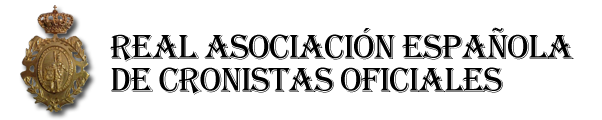POR JOSÉ CATALUÑA ALBERT, CRONISTA OFICIAL DE ALGAR DE PALANCIA (VALENCIA)

La elaboración de la materia prima para la seda a través de los llamados gusanos de seda llegó a Valencia en el siglo IX, procedente de los territorios musulmanes de Córdoba y Granada.
Durante el período comprendido del siglo XV al siglo XVIII, especialmente durante esta última centuria, la industria sedera tuvo una enorme importancia en el entonces reino de Valencia, principalmente en la capital del mismo.
Parece ser que fueron emigrantes genoveses quienes, al establecerse en la ciudad de Valencia, introdujeron en la misma las técnicas de fabricación de “velluts“ (terciopelo), “domasos “ y “brocats“. Posteriormente, en los tiempos de la monarquía borbónica, que se inicia con la ascensión al trono de España de Felipe V, tras la Guerra de Sucesión a la Corona de España (1701-1713), se da en nuestro país una gran afluencia de artesanos y maestros franceses que se dedicaban a la confección de la seda.
Los artesanos de la seda en Valencia se llamaban “velluters“. De ahí deriva el nombre tradicional del Barri de Velluters de la ciudad de Valencia, en la zona conocida actualmente como Barrio del Pilar. En este barrio residían los maestros sederos, compartiendo en el mismo inmueble su vivienda y su taller, conviviendo posiblemente también en la misma vivienda los oficiales y aprendices. De todos es conocido que una de las aspiraciones de los oficiales era casarse en su caso con la hija del maestro y poder continuar así con la profesión de sedero.
Precisamente, la gran importancia que tuvo la industria sedera en la ciudad de Valencia motivó la construcción de uno de sus edificios y monumentos más emblemáticos. Nos referimos a la Llotja de la seda, también conocida como Llotja de mercaders, lugar en el que se realizaban diversas transacciones comerciales. Se trata de un edificio de estilo gótico valenciano, construido en los años 1482-1548 por Pere Compte, natural de Girona pero vecino y formado como arquitecto en Valencia, a quien se le atribuye su participación en la construcción de obras tales como la capilla real del convento de Santo Domingo, las Torres de Quart, la Catedral, el Micalet y la iniciación del Consulado del Mar, todas ellas en la ciudad de Valencia, así como las catedrales de Orihuela, Tortosa y Zaragoza, siendo al mismo tiempo cofundador del Gremi de Pedrapiquers de Valencia. La Llotja de València fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en el año 1996.
La manufactura de la seda fue en su tiempo un factor importantísimo en Valencia, en los aspectos económico y social. Antoni Furió nos dice que en la ciudad de Valencia llegaron a haber 293 maestros teleros y más de 1.200 telares, calculándose que, en la época de mayor esplendor de la industria de la seda, en el siglo XVIII, trabajaban más de 25.000 personas en esta actividad.

Con el objeto de regular y controlar la industria sedera en Valencia, se fundó, ya en 1479, el denominado Gremi de Velluters, el cual más tarde, en el año 1680, bajo el reinado de Carlos II, apodado “ el Hechizado “, el último monarca de la Casa de Austria, se convirtió en el Colegio Mayor de la Seda, con sede precisamente en el Barri de Velluters, actualmente remodelada y restaurada.
Al hablar de la industria de la seda, hay que referirse necesariamente a dos elementos indispensables de la misma: la morera y el gusano de seda.
Como nos recuerda Esteban Longueras, la morera fue, en una época histórica, el árbol característico de gran parte del paisaje del campo valenciano, dado que la industria de la seda se asentaba en la existencia de importantes extensiones de campos dedicados a su cultivo, cuyas hojas servían de alimento al gusano de la seda. Para algunos conocedores del tema, este árbol procedía de Asia y fue introducido en el antiguo reino de Valencia por mercaderes italianos a finales del siglo XIV.
Continúa diciéndonos el citado autor que muchas casas valencianas tenían, en el último piso, desvanes o andanas con estructuras de madera y cañas, donde se criaban los gusanos, cuyos capullos de seda o la seda hilada eran vendidos para su comercialización. Todavía hoy se conservan en algunas casas de varios pueblos, como es el caso de Algar de Palancia, ventanas de pequeñas dimensiones en la parte superior de la fachada, situadas casi a ras del alero del tejado, que servían para ventilar y orear la cámara y eliminar las bolsas de aire caliente que se acumulaban durante el verano.
El historiador Marc Ferri Ramírez, en su estudio titulado Catàleg General del Patrimoni del Camp de Morvedre, nos refiere que las andanas fueron construidas pensando en el máximo aprovechamiento del espacio. Los gusanos se disponían sobre estructuras de cañizo situadas en distintas alturas con menos de un metro de separación. Esta disposición en pisos aconsejaba disponer de ventanas en distinto nivel y no demasiado amplias, con el objeto de asegurar una correcta iluminación y ventilación y evitar la entrada de luz directa a la habitación, ya que la luz solar perjudicaba a los gusanos. La andana era más propia de casas de agricultores ricos.
El mencionado historiador nos dice también que la crianza de los gusanos ocupaba normalmente a las mujeres y, salvo la recogida de la cosecha de las hojas del árbol de morera, los trabajos eran todos de tipo doméstico. Además de la andana para guardar los huevos y alimentar los gusanos, se hacía necesario disponer de un amplio espacio alrededor del hogar (de “la llar”) para escaldar e hilar los capullos.
Para conocer un poco mejor la historia de la industria de la seda en tierras valencianas, se aconseja visitar el Colegio Mayor de la Seda, en la ciudad de Valencia, así como el Museo de la Seda del municipio de Montcada, en la comarca de l’Horta Nord, lugares ambos en los que se puede contemplar una gran cantidad de herramientas y útiles, bibliografía, cartas, dibujos, cartones o espolines, etc., contando además con una colección de más de 3.000 piezas, todo ello relacionado con la artesanía de la seda.
Según nos relatan Alexandre Bataller Catalá y Carme Narbon Clavero, en su libro Les paraules de la seda, las moreras se extendieron muchísimo sobre todo en las comarcas valencianas de La Ribera Alta, La Safor, L’Horta y El Baix Segura, no tanto, aunque también, en la comarca de El Camp de Morvedre, a la que pertenece el municipio de Algar de Palancia.
Respecto de la artesanía de la seda en Algar de Palancia, hay que decir que, afortunadamente, se cuenta con información fidedigna que nos permite constatar que dicha actividad tuvo una cierta relevancia en este pueblo, ya en tiempos de población morisca pero, sobre todo, durante el siglo XVIII.
El investigador Saturnino Arocas Franch, en su libro Datos históricos de Algar de Palancia, escrito en 1945, nos ofrece una breve pero interesante información al respecto. Así, nos cuenta que, muchos años antes de la llegada al pueblo de las 26 familias de cristianos viejos en 1610, nuevos pobladores de Algar tras la expulsión de los moriscos del reino de Valencia en 1609, estos últimos ya se dedicaban a la cría del gusano de seda y, al ser expulsados y tener que marchar forzosamente a tierras de África, tuvieron que dejar y abandonar los utensilios y enseres que les servía para la producción de la seda. Esta circunstancia, unida a que la huerta estaba plantada de gran cantidad de moreras, hizo que los nuevos pobladores cristianos continuasen con la cría del gusano de seda. Esta industria llegó a convertirse para el pueblo en una de sus fuentes de mayores ingresos. Según Arocas Franch, en el año 1643 había en la huerta 483 moreras, que llegaron a 600 en el año 1702.
La época de mayor florecimiento de la industria sedera en Algar de Palancia fue, como sabemos, en el siglo XVIII, exigiéndose por el Estado a cada hilandero un certificado del gremio para poder ejercer como tal.
La seda fina o en rama se mandaba en madejas, principalmente, a la ciudad de Valencia para la elaboración de magníficos tejidos y la seda de peor calidad, llamada aldúcar, se solía emplear en la confección de cintas y se consumía en el propio pueblo.
La producción de seda en el pueblo, en los años normales, era de unas 600 a 700 libras valencianas de peso. Un año excepcional fue el 1768, en el que se produjo hilo de seda con un peso de 1.120 libras valencianas de seda fina y 96 libras de aldúcar. Hay que tener en cuenta que 36 libras valencianas equivalían a un peso de 12,78 kilogramos. El precio de la seda fina era de 4 libras valencianas por libra peso (la libra valenciana equivalía a 0,022 euros actuales, la catalana a 0,016 euros y la mallorquina a 0,020 euros).
El doctor en Historia, José Manuel Iborra Lerma, en su trabajo Régimen señorial y estructura agraria en Algar de Palancia, afirma que la manufactura de la seda Algar de Palancia contaba con siete telares en 1796, teniendo en cuenta las características propias de la sedería valenciana, es decir, que se trataba de una tarea de trabajo a domicilio entre los campesinos, con una tecnología primitiva.
Iborra Lerma nos ofrece otros datos curiosos en relación con la artesanía de la seda en Algar de Palancia. Uno de ellos es que nueve campesinos del pueblo solicitaron créditos a de la Real Fábrica de la Seda de Valencia “para el resguardo de sus cosechas y augmento de su agricultura“. Otro se refiere a que, en 1784, se constituyó en el pueblo un tribunal de maestros de la seda para examinar al vecino del pueblo aledaño de Alfara de Torres -Torres, Vicente Fito, en el arte de hilar seda. Este tribunal, según datos que obran en el Archivo Histórico Municipal de Algar, se ocupó también de aplicar las normas gremiales tendentes a mejorar la calidad de los tejidos, decretando el reajuste del salario de las hilanderas en 10 reales diarios y comprobando si las ruedas de hilar medían los 12 palmos reglamentarios.
No nos faltan más testimonios históricos de la activad de la artesanía de la seda en Algar de Palancia, sobre todo los que se conservan en el Archivo Histórico Municipal.
En el año 1746, reinando en España el borbón Fernando VI, tiene lugar un manifiesto de 43 vecinos del municipio sobre la seda recogida, en el que se dice que la cantidad asciende a 581 libras de seda fina y a 130 libras de aldúcar. El documento viene firmado por el fiel de fechos Xavier Alpuente. El 27 de agosto de 1767, el fiel de fechos Jayme Piquer, certifica que el vecino de Segorbe, Jayme Pujol, ha sacado de Algar 58 libras de seda en rama y 15 libras y 6 onzas de aldúcar, de lo cual hay constancia en el Libro de Rentas Generales de la Administración en Segorbe.
Conviene aclarar que el denominado fiel de fechos era, en esta época, la persona que suplía al escribano y al alguacil en los pueblos pequeños o aldeas, como era el caso de Algar, y venía a ser como un fedatario o testigo de los hechos que se reflejaban en los documentos legales. Lo nombraba el Ayuntamiento y el nombrado no podía rechazar el cargo, bajo apercibimiento de multa. Fue una figura propia de la administración de la monarquía borbónica y, entre sus funciones, se encontraba también la de revisar las cuentas del pueblo, prender a los delincuentes, reconocer cadáveres, hacer el sorteo de quintas, etc. Percibía un sueldo. Más adelante fue sustituido por la figura del secretario del Ayuntamiento.

Y, al hablar de la artesanía de la seda en Algar de Palancia, no podía faltar el testimonio de Antoni Josep Cavanilles i Palop, el cual, como sabemos, recibió en 1791 el encargo del rey de España, el borbón Carlos IV, de estudiar y examinar los vegetales de todo el país, conteniéndose los relativos a las tierras valencianas en su obra Observaciones sobre Historia natural, Geografía, Agricultura, Población y Frutos del Reyno de Valencia. Cavanilles, en su información respecto a nuestro municipio, se refiere, entre otras cosas, a una cosecha de 300 libras de seda, aunque también afirma que no se fía mucho de los datos facilitados por los labradores del pueblo, por parecerle escasa la cuantía de la cosecha de los productos declarados en relación a la superficie de las tierras de cultivo existentes.
A finales del siglo XVIII, empezó la crisis y la decadencia de la industria sedera valenciana, debida al parecer, según Antoni Furió, a las deficiencias estructurales y a la falta de modernización del sector. Algún otro autor como Vicent Ortuño, considera que, con la pérdida de las colonias americanas por parte de España, principales consumidores de la seda valenciana, se incrementa la crisis de la sedería. A todo ello hay que añadir la epidemia de la “pebrina”, que se inicia en 1854, enfermedad que esquilmó los gusanos de seda, mariposas y huevos, al mismo tiempo. Esta epidemia fue estudiada por Louis Pasteur, químico y bacteriólogo francés, nacido en 1822 y fallecido en 1895, cuyos descubrimientos tuvieron enorme importancia en diversos campos de las ciencias naturales. Pasteur diagnosticó las causas de la “pebrina” y previó un criterio de selección de los huevos buenos, algo que no llegaron a conocer a su debido tiempo los criadores de seda valencianos y que, tal vez, hubiera posibilitado un renacimiento de la industria sedera.
Hay que tener también en cuenta, como entiende Vicent Ortuño, que los agricultores, a medida que iban apareciendo cultivos más rentables, tales como el viñedo, el arroz, los cítricos, etc., no dudaron en talar las moreras y replantar los huertos, lo que fue un obstáculo más para un resurgimiento de la industria sedera.
Y todo ello ocurrió también en pequeña escala en Algar de Palancia. El anteriormente citado Iborra Lerma, en relación a esta cuestión, dice que, en una de las partidas más importantes de huerta, El Pla, había en 1635 diez hanegadas de moreral que desaparecieron totalmente en 1818, eliminándose en unos años la práctica totalidad de estos árboles en la huerta, dando lugar como consecuencia al fin de la artesanía de la seda en Algar de Palancia.
Archivos
- Elegir el mes
- abril 2025 (82)
- marzo 2025 (444)
- febrero 2025 (350)
- enero 2025 (412)
- diciembre 2024 (392)
- noviembre 2024 (403)
- octubre 2024 (413)
- septiembre 2024 (274)
- agosto 2024 (294)
- julio 2024 (465)
- junio 2024 (457)
- mayo 2024 (481)
- abril 2024 (433)
- marzo 2024 (500)
- febrero 2024 (400)
- enero 2024 (463)
- diciembre 2023 (474)
- noviembre 2023 (463)
- octubre 2023 (461)
- septiembre 2023 (416)
- agosto 2023 (420)
- julio 2023 (410)
- junio 2023 (433)
- mayo 2023 (460)
- abril 2023 (478)
- marzo 2023 (476)
- febrero 2023 (428)
- enero 2023 (433)
- diciembre 2022 (441)
- noviembre 2022 (400)
- octubre 2022 (404)
- septiembre 2022 (421)
- agosto 2022 (413)
- julio 2022 (434)
- junio 2022 (429)
- mayo 2022 (436)
- abril 2022 (451)
- marzo 2022 (440)
- febrero 2022 (402)
- enero 2022 (402)
- diciembre 2021 (406)
- noviembre 2021 (402)
- octubre 2021 (373)
- septiembre 2021 (336)
- agosto 2021 (318)
- julio 2021 (307)
- junio 2021 (292)
- mayo 2021 (288)
- abril 2021 (264)
- marzo 2021 (274)
- febrero 2021 (266)
- enero 2021 (280)
- diciembre 2020 (300)
- noviembre 2020 (252)
- octubre 2020 (281)
- septiembre 2020 (264)
- agosto 2020 (290)
- julio 2020 (353)
- junio 2020 (375)
- mayo 2020 (428)
- abril 2020 (389)
- marzo 2020 (375)
- febrero 2020 (399)
- enero 2020 (386)
- diciembre 2019 (393)
- noviembre 2019 (472)
- octubre 2019 (392)
- septiembre 2019 (377)
- agosto 2019 (374)
- julio 2019 (451)
- junio 2019 (427)
- mayo 2019 (447)
- abril 2019 (471)
- marzo 2019 (634)
- febrero 2019 (589)
- enero 2019 (639)
- diciembre 2018 (248)
- noviembre 2018 (332)
- octubre 2018 (334)
- septiembre 2018 (200)
- agosto 2018 (157)
- julio 2018 (238)
- junio 2018 (234)
- mayo 2018 (208)
- abril 2018 (262)
- marzo 2018 (257)
- febrero 2018 (228)
- enero 2018 (333)
- diciembre 2017 (265)
- noviembre 2017 (309)
- octubre 2017 (362)
- septiembre 2017 (318)
- agosto 2017 (253)
- julio 2017 (270)
- junio 2017 (338)
- mayo 2017 (322)
- abril 2017 (301)
- marzo 2017 (355)
- febrero 2017 (378)
- enero 2017 (333)
- diciembre 2016 (439)
- noviembre 2016 (616)
- octubre 2016 (417)
- septiembre 2016 (283)
- agosto 2016 (269)
- julio 2016 (270)
- junio 2016 (390)
- mayo 2016 (420)
- abril 2016 (398)
- marzo 2016 (368)
- febrero 2016 (385)
- enero 2016 (367)
- diciembre 2015 (396)
- noviembre 2015 (328)
- octubre 2015 (364)
- septiembre 2015 (285)
- agosto 2015 (260)
- julio 2015 (281)
- junio 2015 (293)
- mayo 2015 (283)
- abril 2015 (303)
- marzo 2015 (347)
- febrero 2015 (326)
- enero 2015 (333)
- diciembre 2014 (355)
- noviembre 2014 (391)
- octubre 2014 (380)
- septiembre 2014 (226)
- agosto 2014 (177)
- julio 2014 (200)
- junio 2014 (234)
- mayo 2014 (281)
- abril 2014 (299)
- marzo 2014 (267)
- febrero 2014 (284)
- enero 2014 (244)
- diciembre 2013 (209)
- noviembre 2013 (246)
- octubre 2013 (232)
- septiembre 2013 (209)
- agosto 2013 (180)
- julio 2013 (219)
- junio 2013 (107)
- abril 2013 (1)
- enero 2013 (1)
- junio 2012 (1)
- diciembre 2011 (1)
- noviembre 2011 (4)
- marzo 2010 (2)
- febrero 2010 (1)
- marzo 2008 (105)
- febrero 2008 (67)
- enero 2008 (68)
- diciembre 2007 (48)
- noviembre 2007 (27)
- octubre 2007 (31)
- septiembre 2007 (17)
- agosto 2007 (22)
- julio 2007 (8)
- junio 2007 (5)
- mayo 2007 (22)
- abril 2007 (30)
- marzo 2007 (14)