
LA HUERTA Y EL CAMPO ATESORAN LOS COLETAZOS DE LAS MÁS RICAS SUPERSTICIONES DEL PAÍS RELACIONADAS CON LA MUERTE Y LOS ENTIERROS, POR ANTONIO BOTÍAS, CRONISTA OFICIAL DE MURCIA

En Murcia no empieza noviembre, al margen de calendarios, hasta que resuena el cántico remoto de los Auroros en los cementerios, adornados por crisantemos y mocos de pavo, si es que alguno queda, huelen las tardes que declinan a tostones de anís humeante y estrenan los niños hatos como en adelantado Domingo de Ramos. Porque la palma se la llevan, ya no solo los que viven estos azules desvaídos del otoño, sino los muertos que retornan a disfrutarlos un instante. Aunque todavía se conservan en la huerta y el campo de Murcia numerosas tradiciones relacionadas con la muerte, resulta entretenido trasladarse a comienzos del siglo XIX, cuando el penalista Mariano Ruiz-Funes proponía en un diario de la época alguna de las supersticiones que entonces estaban de moda. Y no tienen desperdicio.
Comentaba el autor que existía la costumbre de rezar un Padrenuestro a la llamada Ánima Sola. Así se conocía una pobre alma que, huida del Purgatorio, vagaba por el mundo sin consuelo. De ahí que muchos le encomendaran oraciones, como advertía Ruiz-Funes, «por el consuelo que se le quiere llevar con los rezos».
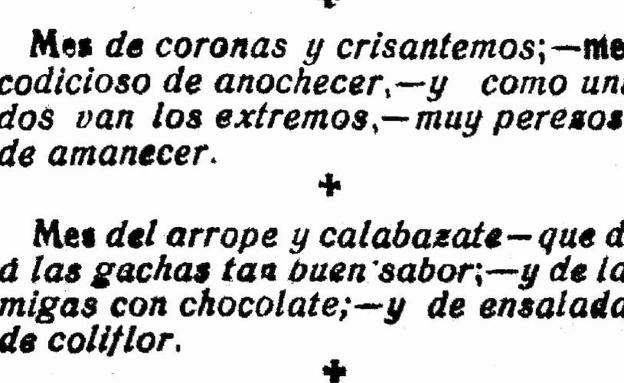
El Ánima Sola, por otro lado, era bastante agradecida. Y a cuantos se acordaran de ella en esos extremos, «en agradecimiento de este homenaje, avisa la hora de la muerte», añadía el jurista. Estos avisos, sin embargo, eran muy habituales. En Murcia también solía darlos la beata Madre Sor Ángela Astorch, la religiosa fundadora del convento de las capuchinas.
Para conseguir esa gracia había que rezarle a diario. Y la religiosa, cuyo cuerpo se veneraba y venera incorrupto en parte en el monasterio que fundó, correspondía cuando uno andaba enfermo, avisando con tres golpes secos en la pared de la alcoba, lo que significaba que llegaba su última hora y tenía que ponerse a bien con Dios.
Tumbas bajo la cama
Ruiz-Funes enumera la lista de signos que auguran una próxima muerte. Entre ellos, los ladridos de los perros en la noche o «el canto de la lechuza cuando hay un enfermo grave». No se explaya el autor, curiosamente, en la antigua creencia de que los mochuelos proclaman de madrugada la casa donde pronto morirá alguien. Hasta el extremo de que los parroquianos salían de sus hogares a espantar a estas aves consideradas de mal agüero. Aunque muchos desconocían que, según el canto, también a veces anuncian un pronto nacimiento, como se creía en Sangonera la Verde. De esta forma, cuando «lloran los mochuelos» es signo inequívoco de que alguien va a nacer. Y si ríen, un fallecimiento se avecina.
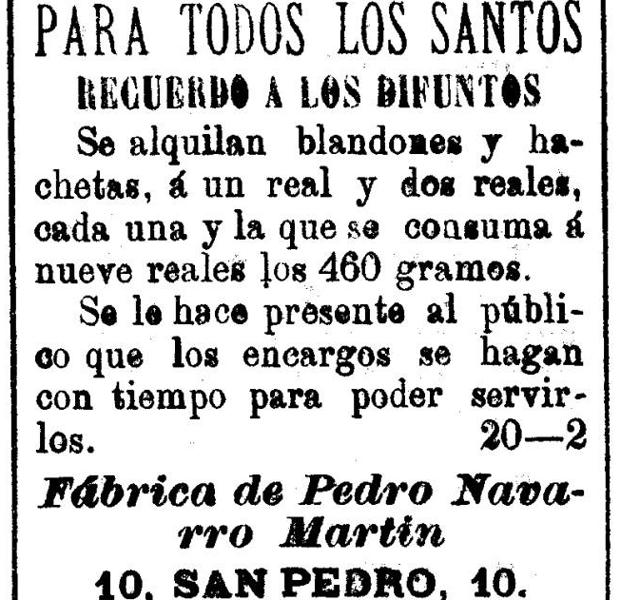
Los velatorios antiguos tampoco tenían desperdicio. Aún hoy, algunas familias, casi siempre por respetar la voluntad del finado, instalan la capilla ardiente en sus hogares. Pero ardiente de verdad, si fallecen en verano. Los velatorios de hace un siglo, advertirá el penalista, eran «algo extraño y enfermizo, lleno de pasión y de terror».
La descripción que aporta no lo es menos. Así, relata que cuando hay un difunto en una casa huertana, «mujeres de todos los contornos, conozcan o no a la familia, acuden enlutadas, envueltas en recios mantones negros y cubiertas las cabezas con negros pañuelos que avanzan sobre el rostro agudamente, como un inmenso pico de ave de rapiña». Y llegaba el entierro. Las supersticiones de aquellos primeros años del siglo pasado, que luego se extendieron hasta la actualidad, resultan sorprendentes. Una de ellas sostenía que si al muerto se le entierra sin la precaución de cerrarle los ojos, irá directo al infierno. Lo mismo sucede si lo sepultan descalzo o el viento es huracanado durante el entierro.
Sobre los huracanes refiere también Ruiz-Funes que un viento de ese tipo arrastró al averno a la célebre beata Brígida, la religiosa que fue condenada por la Inquisición por sostener que podía ver a los parroquianos desnudos cuando se colocaba unos anteojos encantados. ¡Toma realismo mágico!
Si la fallecida era una joven, al poner el cadáver en la caja se le dejaba fuera el pelo, para que todos admiraran su belleza y, «al paso del cortejo y a la vista de los maravillosos cabellos, las mujeres […] prorrumpen, llenas de tierna imaginación, en elogios hiperbólicos de la belleza de la muerta», continúa Ruiz-Funes.
El investigador también sostiene que a los niños recién nacidos que morían sin haber sido bautizados, «como no están absueltos del pecado original, se les entierra en la alcoba de los padres, abriendo una pequeña tumba debajo del lecho nupcial».
«Paz lleve como Gloria deja»
Al regreso de los entierros siempre había tiempo para que los participantes se detuvieran en las tabernas para brindar por la memoria del fallecido, que a eso siempre se llamó «echarle el alboroque».
Como igual se le echaba, en esta dualidad que atesora nuestra amada Murcia, a cualquier cosa que se estrenara. Pero la tradición con los fallecidos era mucho más castiza. Así, antes del primer trago al chato de vino, se dejaban caer al suelo unas gotas y se exclamaba: «¡Esta lagrimica por el difunto!». Tampoco era extraño que alguno, aunque apenas lo susurrara, pronunciara aquella espléndida sentencia que rezaba: «Tanta gloria lleve como paz deja». Los lutos eran casi interminables. Espejos tapados, cuadros vueltos, barbas sin rasurar, velos negros… De las lejas de las cocinas se retiraba cualquier objeto metálico al que el sol pudiera arrancarle una alegre nota de luz. Y hasta después de muertos había algunos que seguían incordiando, que era creencia extendida -como aún lo sigue siendo- que las ánimas retornan en la víspera del día dos de noviembre a descansar a los que fueron sus hogares.
Por eso hay que deshollinar habitaciones, colocar mantas limpias y mariposas. Y escribo en presente pues aún hay familias que, además de tostones, auténtico nombre de las palomitas de maíz, observan esta increíble tradición. Ríase usted del Halloween americano.

